Llegar al final de la vida sin romperse quizá es imposible. Por eso, recomponernos es un arte en el que las cicatrices integran cada pedacito de nosotros en una imperfecta belleza. En el kintsugi, el arte japonés conocido como la “carpintería de oro”, se utiliza un barniz espolvoreado con oro, plata o platino para reparar los pedazos rotos de una pieza de cerámica con la intención de resaltar artísticamente las líneas de la rotura. De este modo, el objeto integra su propia cicatriz y muestra al mundo su transformación en una obra diferente a la original, llena de una nueva belleza y significado que pueden convertirla en más valiosa que el original.
¿Cómo podría hacerlo conmigo mismo?
Una parte de nuestra mente funciona creando una ilusión de control y linealidad, llegando incluso a lo que se denomina ilusión de invulnerabilidad. La ilusión de invulnerabilidad es la tendencia a creer que uno mismo tiene menos posibilidades que el resto de que le ocurran acontecimientos negativos (Ruth Weinstein, 1984), como si uno estuviera libre de que las vicisitudes de la vida lo tomasen como diana.
Probablemente, este sesgo es un modo en el que nuestra mente evita pensar de manera continuada en las amenazas potenciales que se asocian al hecho de vivir, como si de algún modo se protegiese a sí misma de vivir ahogada en una sensación de amenaza.
Dejarnos llevar por esta ilusión de invulnerabilidad puede conducirnos a la falsa creencia de pensar que uno puede transitar su vida sin tropezarse, sin caerse, sin que el hecho de vivir le hiera en alguna ocasión. “Pero no puedo estar pensando todo el día en las amenazas”. Es cierto. Esta afirmación está cargada de razón.
No sería saludable irnos al polo opuesto y que nuestra atención se mantuviese fijada durante demasiado tiempo en los riesgos intrínsecos de la vida. El dolor físico o emocional, la enfermedad en cualquiera de sus vertientes, incluso el hecho biológico de que, tras nacer, pasado un tiempo, toda vida concluye, son posibilidades que están ahí en cada instante, pero que serían fuente de ansiedad o hipocondría si no fuésemos capaces de abstraer nuestra atención de ellas.
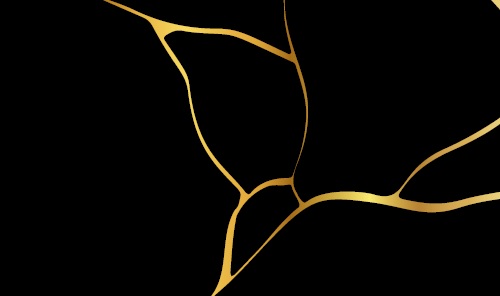
En el kintsugi se utiliza un barniz espolvoreado con oro, plata o platino para reparar los pedazos rotos de una pieza de cerámica con la intención de resaltar artísticamente las líneas de rotura
Para Aristóteles, el equilibrio entre los extremos es el lugar más difícil de alcanzar y, en consecuencia, dejarse arrastrar hacia uno de los polos es una tendencia humana. Esta tendencia convierte en reto cultivar un punto medio entre la ilusión y la hipocondría, entre la evitación y la obsesión, asumiendo que tan cierto es que las heridas vendrán como que no puedo estar en una alerta continua a la espera de que lleguen.
Asumiendo que las heridas vendrán, sería saludable tener como propósito integrar las cicatrices que dejarán. Y es aquí donde cultivar la resiliencia se convierte en una necesidad.
El término «resiliencia» se origina en la física, que la define como la capacidad de un material para recuperar su forma inicial después de que una fuerza externa lo ha deformado.
Cuando hablamos de lo humano, la resiliencia tiene diversas definiciones, pero todas nos llevan a una idea común: lograr una adaptación positiva en la interacción de la persona y su contexto vital.
Así, Suniya Luthar (2003) la define como la manifestación de una adaptación positiva, a pesar de que ocurran adversidades significativas en la vida. A mi juicio, Michael Ungar (2008) propone una completa definición de la resiliencia: “La capacidad de los individuos para navegar a través de situaciones difíciles, accediendo a recursos que potencien la salud psicológica, social, cultural y física”. Por tanto, la resiliencia puede darse cuando se juntan dos condiciones: la presencia de adversidades y el desarrollo de la necesaria resistencia hacia el logro de un desenlace final positivo.
¿De qué se compone la resiliencia?
Parece existir un consenso en que la resiliencia suma tanto diferencias genéticas individuales como factores adquiridos que tienen que ver con el contexto y la adaptación (epigenética). Esto nos lleva a reconocer que algunas personas nacen más resilientes, pero también que el entrenamiento a desarrollar es de suma importancia.
Cuando hablamos de cultivarla, la resiliencia contempla el logro de una buena adaptación tanto externa como interna. La externa se focaliza en los aspectos sociales, educacionales y culturales, mientras que la interna se centra en lo que se refiere al logro del bienestar psicológico adaptado a cada contexto cultural. Ambos aspectos son esenciales y complementarios.
Además de esta división inicial, la amplitud de lo abarcado por la resiliencia hace necesario tener una visión de las áreas más importantes de entrenamiento. El área cognitiva de la resiliencia plantea que la forma de interpretar los acontecimientos determina nuestro posterior afrontamiento.
Entrenarse en lograr interpretaciones más eficaces (Peacock & Wong, 1990) o regular la relevancia que le damos a los eventos (Dagger Hilt, 2004) son de gran importancia.
El área conductual de la resiliencia propone cultivar el hábito de la persistencia para lograr suficientes recursos que nos permitan mejorar nuestras estrategias de afrontamiento a pesar de los obstáculos (Marcelo Wong, 1995).
La resiliencia motivacional nos habla de la necesidad de establecer un profundo propósito de vida junto con un sólido compromiso de alcanzar los objetivos asociados. De este modo, se integran voluntades, tanto la de vivir como la de encontrarle significado a la vida (Viktor Frankl, 1985).
El espacio espiritual de la resiliencia surge cuando el propósito y el sentido de la vida adquieren una dimensión que sobrepasa a la propia persona, como si los acontecimientos vividos estuvieran conectados con “algo” que trasciende la individualidad (Selma Azar, 2010).

“Asumiendo que las heridas vendrán, sería saludable tener como propósito integrar las cicatrices que dejarán, y es aquí donde cultivar la resiliencia se convierte en una necesidad”
Dentro de cualquier modelo de adaptación positiva, el área relacional adquiere una gran importancia, considerándose tres contextos de relación como especialmente relevantes. El primero es el logro de una vinculación relacional segura durante el desarrollo de la niñez (Daniel Siegel, 2001); el segundo viene del logro de relaciones potenciadoras durante la fase adulta, y el tercero muestra la importancia del altruismo en las relaciones humanas (Marcelo Wong, 2009).
La última gran área de relevancia es la resiliencia emocional. Una persona resiliente es, en esencia, una persona emocionalmente saludable.
En esta área también se define un entrenamiento en tres ámbitos diferenciados. El primero es la habilidad de uno mismo para tolerar y gestionar las emociones desagradables. El segundo es desarrollar la habilidad personal para mantener un nivel suficiente de confianza, esperanza y estabilidad emocional. El tercero señala que la resiliencia emocional también la generamos desde la habilidad personal para afrontar y superar los momentos de ansiedad existencial (Brooks & Goldstein, 2002).
Vemos cómo son muchos los factores de los que se alimenta la resiliencia. Concluyo con algo que Buda dijo hace 2.500 años en una clara alusión al cultivo de la resiliencia: “El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional”. Esta frase sintetiza de forma magistral la realidad de la vida, la necesidad de integrar el hecho de que el dolor puede aparecer, al tiempo que podemos convertir en reto evitar el sufrimiento. Y quizás así, tal y como hace el arte del kintsugi cada cicatriz quede integrada de tal forma que nos otorgue un mayor valor humano.
Lea también en Cambio16.com:








