Siento que a pocos escritores a lo largo de su vida acechó la muerte tanto como a usted, Marcel Proust. Desde su accidentado nacimiento y después del primer ataque de asma, que casi le cuesta la vida, a los nueve años vivió al pie del acantilado que en cada una de las estaciones iba bordeando con seguridad suicida. Pocos han advertido con más naturalidad lo frágiles que somos a la muerte: ¡Ah, mi querida Celeste! Si muriéramos todas las veces que hemos creído morir… Todos somos muertos que no hemos entrado en función… Y la dedicatoria que exhibía con más satisfacción fue la del sacerdote bretón amigo que le firmó los tres libros de Renán: Señor, enséñame a comprenderla para aceptarla mejor.
La vigencia de En busca del tiempo perdido reside, entre otras muchas maravillas, en que al llegar al ocaso de la existencia, su búsqueda se hace unánime. Con la vejez ocurre como con la muerte. Algunos la afrontan con indiferencia, no porque tengan más valor que los otros, sino porque tienen menos imaginación. usted tenía una fijación sobre el transcurrir inexorable del tiempo y el cambio operado en todo lo que nos rodea y cómo modifica nuestro cuerpo y espíritu: La vida me parece como una sucesión de periodos en cada uno de los cuales, al cabo de cierto tiempo, desaparece todo vestigio del precedente.

Pero el tiempo no muere del todo: una parte sigue viviendo como recuerdos y queda incorporada en nuestro cuerpo y nuestra alma, que se hace depositaria de su memoria. Igualmente, para usted, únicamente los sentimientos estéticos abren el camino a una forma de eternidad. Por eso hizo de la interpretación de su vida, al transfigurarla, una invalorable obra de arte que sobrevivirá al juicio implacable de los lectores, de la crítica y del tiempo.
En palabras de su más famoso biógrafo, George D. Painter, no inventó nada, pero lo alteró todo. Lo original de su novela es que se va haciendo como un gran pentagrama en la memoria, de distintas notas y muchos acordes, cuyas melodías alucinantes las va afinando el paso del tiempo hasta hacerlas sofisticadamente armónicas y eternas, por igual, en el alma de las mujeres y los hombres.
Usted supo intuir en su novela, cuando comentó la sonata de Vinteuil, que aludía a los cuartetos de Beethoven –disfrutados muchas décadas después–, lo que acontecería con su obra y sus lectores a casi un siglo de su muerte:
Cuando se me descubrió lo que tiene de más oculto la sonata de Vinteuil, ya arrastrado por la costumbre, libre de la presión de mi sensibilidad, lo que primero distinguí y aprecié empezaba a escapárseme y huir. Y por no poder amar sino sucesivamente en el tiempo todo lo que aquella sonata me traía al ánimo, nunca llegué a poseerla entera: se parecía a la vida.

Así va tejiendo impresiones del mundo que lo rodea, de la gente de la sociedad de su época; va esculpiendo los personajes con paciencia de relojero, y estos se van formando como si fueran agentes de un teatro natural, sin libreto; el ser se busca y se descubre, se encuentra y desencuentra consigo y todo lo que nace de su imaginación; se ilusiona y se decepciona, todo de la mano del tiempo, que se va gestando y gastando, y que ocultamente va recobrando, como verdades espontáneas, cuando siente que está listo para mostrar al mundo su obra, escribirla en soledad y de manera excepcional, desde dentro de ella, gracias a la magia de la literatura, decretar su muerte.
Desde su inmensa soledad y su sufrimiento ya presume de su trascendencia futura con sabio vaticinio:
…ocurre igualmente que los productores de obras geniales no son aquellos que viven en el más delicado ambiente y que tienen la más lucida de las conversaciones y la más extensas de las culturas, sino aquellos capaces de cesar bruscamente de vivir para sí mismos y convertir su personalidad en algo semejante a un espejo, de tal suerte que su vida, por mediocre que sea en su aspecto mundano y hasta cierto punto en el intelectual, vaya a reflejarse allí: porque el genio consiste en la potencia de la reflexión y no en la calidad intrínseca del espectáculo reflejado.
En el caso de la muerte, solo pedía a los dioses poder terminar la misión impuesta por ellos; sabía que estaba próxima, la veía venir con los últimos registros de su música escrita en busca de El tiempo recobrado:
En el caso del escritor, la meditación sobre la muerte resulta inevitable, pues el sufrimiento es el vínculo que comunica la vida con el arte. El verdadero artista es un vidente que ha adquirido su lucidez mediante las heridas del cuerpo y del alma… Crear es un acto demasiado desbordante. Crear es no desfallecer y levantarse, una y mil veces… de modo que hay que amar el proceso en sí mismo, como Job, que terminó amando las heridas que Dios le infligía.
Mientras redacta la parte última de El tiempo recobrado, le confesará a Celeste:
Estoy próximo a escribir la palabra Fin, y con ella, deduzco, a asumir definitivamente la muerte. Nuestro amor a la vida no es más que un viejo vínculo del que no sabemos desprendernos. Su fuerza está en su permanencia. Pero la muerte que la rompe nos curará del deseo de inmortalidad.
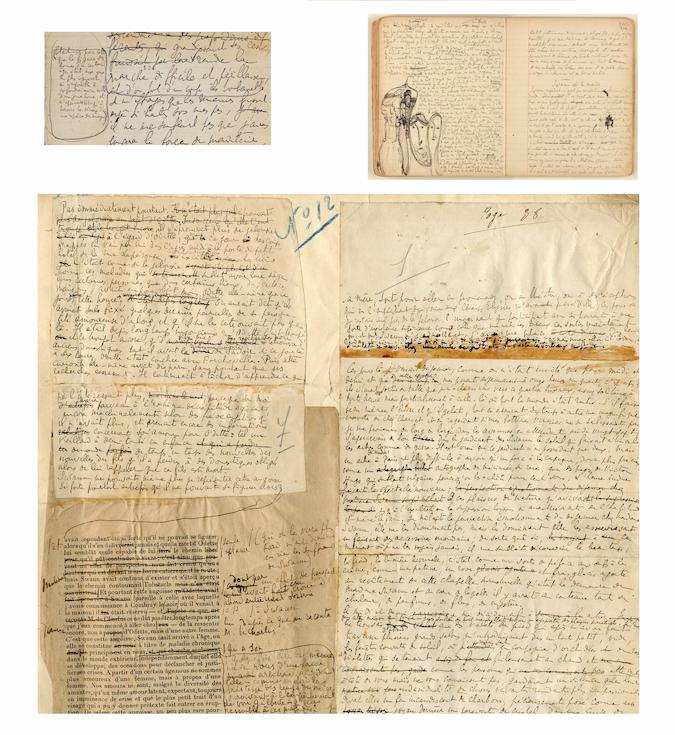
Todos los elementos que lo ayudaron a vivir y que tantas ilusiones, alegrías, satisfacciones y decepciones le prodigaron se transfiguran en unos nuevos y diferentes; otras máscaras y poses animan las nuevas fotografías del rostro, el cuerpo, los gestos y las conversaciones a partir de las impresiones que recibe en la última fiesta de los Guermantes:
Sus ojos (de Odette, la viuda de Swann y madre de Gilberta) parecían mirando desde una rivera lejana. La voz era triste y suplicante, como la de los muertos en La Odisea. Odette hubiera podido todavía actuar en el teatro. Desgraciadamente Odette no continuaría igual cuando volví a verla… incapaz de ocultar bajo una careta inmóvil lo que pensaba —pensaba es mucho decir—, lo que sentía, moviendo la cabeza, apretando los labios, sacudiendo los hombros a cada impresión sentida, como lo hace un borracho, un niño…
Gilberta, su gran amor juvenil, a pesar de que mantiene muchos rasgos de su belleza, ahora es la señora de Saint Loup, su mejor y más distinguido amigo. Marcel le confiesa el amor que le profesó una vez y que ya no siente, y ella por igual le manifiesta que estuvo en dos ocasiones a punto de revelarle el suyo. La Gilberta de antes profundizaba su tristeza al compartir su asombro. Ella también había cambiado; ahora, del matrimonio con Saint Loup, tenía una hija de 16 años:
Me pareció muy bella: llena aún de esperanzas, reidora y formada de los mismos años que yo había perdido, parecidos a mi juventud.

De las muchachas en flor, el misterio y la belleza que le inspiraron, como un ramo de lilas o una aglomeración de mariposas, se esfuma. Nos recuerda el dicho acuñado por usted mismo: Vive con una mujer y te darás cuenta de lo frágil del amor que le tenías. Luego de los contactos iniciales, solo será mariposeo, como le confiesa a Celeste. De Albertina Simonet, la elegida entre el grupo, no será amada en un comienzo, cuando queda suspendido el primer beso en el hotel, en Balbec, sino después, en el momento en que el misterio, los celos y nuevos sufrimientos le devuelvan el encanto, cuando la hace La Prisionera.
En ese forcejeo de amor y desamor, el narrador confiesa:
La complejidad de mi amor, de mi persona, multiplicaba, diversificaba mis sufrimientos. Mi memoria, la memoria involuntaria misma, había perdido el amor de Albertina, mas parece que hay una memoria involuntaria de los miembros, pálida y estéril imitación de la otra, que vive más tiempo, como ciertos animales y vegetales inteligentes que viven más tiempo que el hombre. Las piernas, los brazos están llenos de recuerdos enternecidos.
De ahí que la gran conmoción que le provoca su muerte se traduzca en una inolvidable reflexión poética:
Nos enamoramos por una sonrisa, por una mirada, por un hombro. Esto basta; entonces, en las largas horas de esperanza o de tristeza, fabricamos una persona, componemos un carácter. Y cuando después tratamos a la persona amada ya no podemos, por muy crueles que sean las realidades con que nos encontremos, quitar ese carácter bueno, esa naturaleza de mujer que nos ama, a ese ser que tiene esa mirada, ese hombro, como no podemos quitarle la juventud, cuando envejece, a una persona que conocemos desde que era joven.
El narrador continúa evocando su hermosa mirada, buena y compasiva, por supuesto
…era la imagen de una muerta, pero como aquella muerta vivía, le fue muy fácil hacer lo que necesariamente habría hecho de haber estado viva junto a él (lo que haría si la encontrara en la otra vida): la habría perdonado.
Su otro gran amor, la duquesa de Guermantes, que en Combray fuera el equivalente a una princesa de cuentos de hadas, se convierte en París en una vecina muy a la mano y sin encanto, que aconseja toilettes a Albertina. Se vuelve una especie de madre sustituta que lo asesora socialmente y de la que logra descubrir en el frecuente contacto con su mundo, su vileza, su egoísmo y su vanidad. Con esta impecable y fugitiva fotografía, logra el perfecto retrato de su irreconocible decadencia:
…acababa de verla, pasando entre una doble fila de curiosos… impresionados ante aquella cabeza pelirroja, ante aquel cuerpo asalmonado que emergía apenas de sus aletas de encaje negro y estrangulado de joyas; la miraban en la sinuosidad hereditaria de sus líneas, como si hubieran mirado a un viejo pez sagrado, cubierto de piedras preciosas, en el que se encarna el Genio protector de la familia Guermantes.
Nada resulta más sobrecogedor para un ser humano –dice usted– que la oposición que se produce entre la mutación que experimentan los seres y la fijeza del recuerdo, cuando comprendemos que lo que se transformó se ha conservado intacto en la memoria y por lo tanto ya no puede estarlo en la vida.
El barón de Charlus, con clase y señorío, digna expresión de los Guermantes, que atemorizaba con arrogancia altanera y fusilaba con la mirada a los disminuidos, poeta y lúcido conversador que atraía a todos con sus dones, ahora es un viejo enfermo, impotente, decrépito e implorante que parece solicitar la ayuda y el perdón de todos.
Saint Loup, solo mientras le gustaron las mujeres, fue verdaderamente capaz de amistad. Los homosexuales serían los mejores maridos si no hicieran la comedia de que les gustan las mujeres. Ahora, casado con Gilberta para cubrir apariencias y convenciones sociales, deliraba por el músico Morel. Sirvió en la guerra con decoro y valentía, pero había perdido el hechizo que lo hacía deslumbrante caballero frente a hombres y mujeres por igual.
Me fue difícil reconocer a mi amigo Bloch, antes impertinente y sin clase; se hubiese necesitado el olfato de mi abuelo para reconocer el dulce valle del Hebrón y las cadenas de Israel. Una elegancia inglesa había transformado completamente su cara y cepillado todo lo que se podía borrar.
Todo se borra, todo se diluye, dice Marcel, y Maurois ilustra: (…) la primera parte de El tiempo recobrado no es más que la pintura de esa trágica y otoñal corrupción de todas las cosas. Los seres que el narrador creía amar se han reducido a meros nombres, como al principio de Swann, con la salvedad de que ahora no encubren ningún misterio fascinante. Los objetivos que él se impuso se han desvanecido en cuanto él los ha logrado. La vida, tal como transcurre, no es más que tiempo perdido. Y una mañana, en casa de la princesa de Guermantes, encuentra transformados en viejos a los seres que ha admirado en su juventud, lo que le revela, con más claridad que nunca, la futilidad de las vidas humanas.
El tiempo le ha dado al futuro escritor otra concepción de su devenir. De alguna manera había encontrado el tiempo perdido y este era su bendición para comenzar, si deseaba conseguir lo que había sentido en el transcurso de su vida en breves instantes divinos que le hicieron valorar la vida como digna de ser vivida, como el que experimentó cuando mojó la magdalena en el té.
Un placer delicioso me invadió, me aisló, sin que yo tuviera idea de su causa. Las vicisitudes de la vida se tornaron indiferentes, sus desastres inofensivos, su brevedad ilusoria. Todo ello de la misma forma que procede el amor, llenándome de una esencia preciosa, aunque quizás esa esencia no estuviese en mí, sino que constituía mi propio yo. Había dejado de sentirme mediocre, contingente, mortal.
La impresión que le había dejado la servilleta rígida y almidonada, que lo devuelve en el tiempo a la biblioteca de Balbec, y el recuerdo del tintineo repercutiente, ferruginoso, insistente, estrepitoso y fresco de la pequeña campanilla que anunciaba que Monsieur Swann se había ido y que por fin su madre iba a subir, volvió a oírlos; eran los mismos sentidos en un pasado tan lejano.
O la sensación experimentada tiempo atrás con la pisada de dos losas desiguales del bautisterio de San Marcos, con todas las sensaciones unidas aquel día a esta sensación, que había permanecido a la espera en su lugar, en la serie de días olvidados, de donde las hizo salir imperiosamente el brusco azar.
En uno y en otro momento, las imágenes de Combray en el primer caso, y las de Venecia, en el último, le dieron un goce parecido a una certidumbre suficiente, sin más pruebas, para que la muerte no le importara. El corolario de todos esos instantes estelares de luz y de tiempo premonitorio del libro que debía escribir fue el conocer a la hija del matrimonio de Saint Loup y Gilberta, testimonio irrefutable del tiempo perdido que unía el camino de Messeglise con el camino de Guermantes.
Había llegado el tiempo de esclarecer la vida y el narrador se insufla ánimo a sí mismo.
¡Cuánto más me parecía ahora que creía poder esclarecerla, esa vida que vivimos en las tinieblas, traída a la verdad de lo que era; esa vida que falseamos continuamente, por fin realizada en un libro!
Sus dudas, los peligros inminentes del autor: la debilidad por su enfermedad de toda la vida, el asma nerviosa. Exteriormente, cualquier accidente podía truncar la obra; interiormente, un derrame cerebral o un paro respiratorio también eran posibles, por lo que el intento estaba acechado por el azar. Podía quedar en un simple boceto, como muchas de las grandes obras. Sería tan ambiciosa como una catedral, un castillo o simplemente un vestido nuevo; en palabras de Francisca, tenía el número de hilo y la tela para hacer el más bello, deslumbrante y duradero. Eligió como proyecto esta última alternativa.
Quería escribir algo totalmente nuevo y distinto, fecundo, muy fecundo, para lo que necesitaría muchas noches, quizás cien, acaso mil. Y viviría con la ansiedad de no saber si el árbitro, Shahriar, por la mañana, cuando interrumpiera su relato se dignaría a aplazar la ejecución de su sentencia de muerte y a permitirle continuarlo la próxima noche. No pretendía volver a escribir Las mil y una noches ni las memorias de Saint Simón, escritas ambas de noche, ni ninguno de los libros que lo apasionaron de niño; tenía que ser igual de grande y trascendente que las dos anteriores, pero simplemente diferente.
La idea de la muerte ya se había posesionado de usted como un gran amor cuando decidió iniciar su obra. Era una bella mujer que ya esperaba deseosa en su cuarto acorchado. El trabajo tenía que ser de noche, donde nunca hay preámbulos para los verdaderos enamorados y se trabaja sin tregua y sin dilaciones.
Yo digo –confiesa– que la ley cruel del arte es que los seres mueran y que nosotros mismos muramos agotando todos los sufrimientos para que nazca la hierba no del olvido, sino de la vida eterna, la hierba firme de las obras fecundas, sobre la cual vendrán las nuevas generaciones a hacer, sin preocuparse por los que duermen debajo, su almuerzo en la hierba.
Usted, cuando terminó En busca del tiempo perdido, pareció haber saldado sus cuentas con los grandes estetas: comprendió que siempre le sobra belleza a la vida. En el pináculo en que llega al éxtasis porque no puede haber más, prefiere diluirse, desaparecer, como si estuviera llamada a otro tiempo para alumbrar con un nuevo vestuario.








