Podemos utilizar el concepto “reaccionario” en dos sentidos. El usual o el literal. En sentido literal, reaccionario es alguien que acciona frente a una determinada realidad percibida como negativa o peligrosa. En sentido usual, el concepto reaccionario aparece como antípoda del concepto “revolucionario” y generalmente toma las formas de una protesta social y políticamente organizada. Nos referimos en este artículo a ambas actitudes: como reacción frente a un hecho o fenómeno determinado y como antípoda de la revolución. Para mejor diferenciarlas llamaremos a las primeras, reacciones reactivas, y a las segundas, reacciones reaccionarias.
La revolución que nadie soñó
La segunda reacción, la contrarrevolucionaria, supone la previa existencia de una revolución. Y revolución es un cambio profundo en los órdenes que forman parte de una existencia colectiva. Fue esa perspectiva la que me llevó hace varios años, con ocasión de cambios observables en diversos campos de la vida occidental, a escribir un libro bajo el título La revolución que nadie soñó.
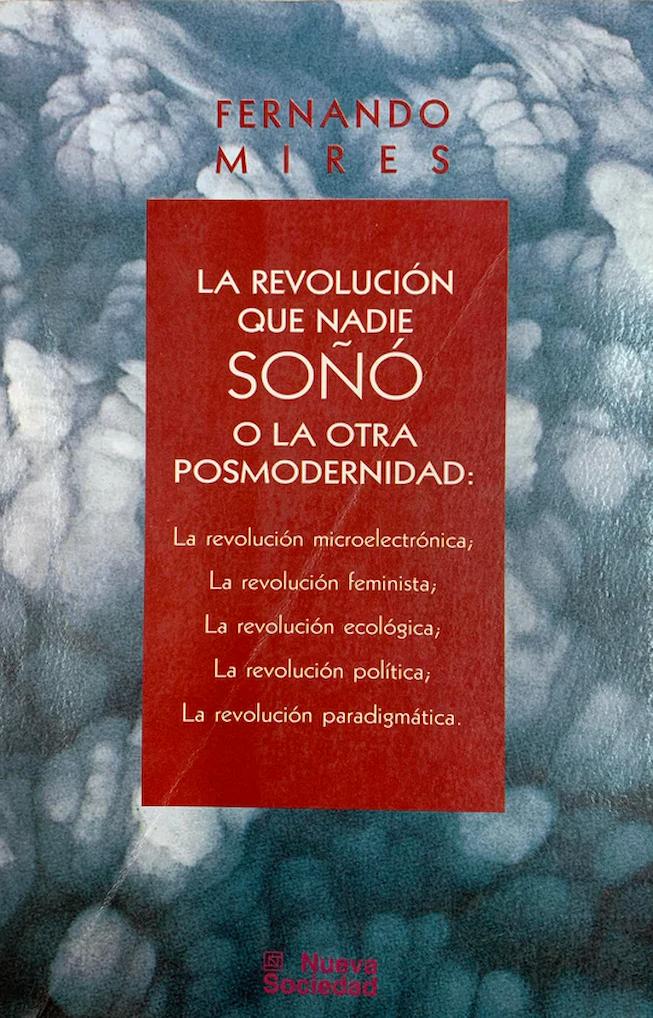
En ese libro me refería a cambios históricos, entre ellos a la sustitución del modo de producción industrial por el modo de producción digital, impulsor de esa otra transformación que llevaría a la globalización de los mercados. Sobre esa plataforma hicieron su puesta en escena los movimientos ambientalistas y las corrientes identitarias, indigenistas, religiosas y sobre todo de género. Estas últimas llevaron a rupturas radicales en las relaciones intersexuales.
Me referí igualmente a la revolución político-democrática que determinó la caída de tres tipos de dictaduras: las militar-integristas de España, Portugal y Grecia, las militares pretorianas del cono sur latinoamericano y, por supuesto, la gran revolución política que llevaría a la ruina del mundo comunista a partir de 1989-1990.
El ideal de la república democrática parlamentaria parecía haberse impuesto globalmente al ideal de la república autoritaria y dictatorial.
Finalizo el libro con un intento de analizar una transformación determinante –según mi opinión– a la que llamé “revolución paradigmática”. El objetivo era caracterizar las transformaciones en los estilos de pensamiento, en los modos de percibir la realidad; en fin, en todo lo que Hegel llamó “espíritu del tiempo” (Zeitgeist). Lo que no escribí –aunque sí lo pensé– es que no hay revolución sin contrarrevolución. Debí haberlo hecho. La existencia de una contrarrevolución es la prueba fáctica de que ha habido una revolución.
Cada nación es tributaria de su historia
Pienso en el pasado reciente, observo el presente que nos acosa y presiento, como otras veces ha sucedido, que la historia no se repite. Avanza o retrocede de acuerdo con ritmos imposibles de ser previstos. Así pensado, no solo las revoluciones, sino también las contrarrevoluciones, configuran el carácter político de las naciones. Cada nación es tributaria de su propia historia.
No podemos olvidar por ejemplo que la Europa de nuestros días tiene dos madres religiosas: la Reforma y la Contrarreforma, así como también dos madres políticas: la Revolución francesa y la Santa Alianza. Tampoco podemos olvidar que la revolución industrial trajo consigo el movimiento obrero y que sobre su existencia fue montada la idea del futuro socialista, el que para muchos occidentales tomó forma inicial en la despótica, pero “objetivamente necesaria”, URSS de Stalin.
Pues bien, contra el socialismo o comunismo, surgió el anticomunismo, cuya forma más exacerbada, digamos, su engendro monstruoso, fue la aparición del fascismo europeo. Como señaló el historiador alemán Ernst Nolte, el nazismo irrumpió como producto del miedo frente al avance de la URSS. Un miedo justificado, por lo demás. El sueño húmedo de Stalin era construir un imperio ruso en nombre de un comunismo europeo dirigido por la URSS.
En contra de esa distopía convertida en realidad, apareció primero una reacción reactiva (incluso dentro de los partidos socialistas y socialdemócratas) y después una reacción definitivamente reaccionaria: el anticomunismo, independizado del comunismo, como legitimación ideológica de diversos regímenes dictatoriales. Así se explica por qué, aunque el comunismo ya no existe, el anticomunismo lo ha sobrevivido como ideología.
Pues bien, esa intuición relativa a que “la revolución que nadie soñó” podría traer consigo una “contrarrevolución que nadie imaginó”, es hoy realidad . Tenía razón Samuel Huntington. Desde fines del siglo XX hasta aproximadamente el primer decenio del XXl, asistimos al avance tormentoso de una ola contrarrevolucionaria: una contrarrevolución antidemocrática que avanza a pasos agigantados desde Europa hacia el resto del mundo.
Ese también es el trasfondo de la guerra de Rusia contra Ucrania. Como hemos escrito en otras ocasiones, la Rusia de Putin ha logrado convertirse en la vanguardia militar de casi todas las autocracias y dictaduras del mundo.
La ola contrarrevolucionaria
La ola contrarrevolucionaria comenzó a ser visible a partir del surgimiento de los llamados partidos nacional-populistas europeos. Para muchos, una repetición caricaturizada del fascismo originario. Para otros, entre ellos me cuento, una respuesta casi lógica a las transformaciones que ocurrían principalmente en Europa.
Los partidos mencionados, siguiendo el ejemplo del Frente Nacional de los Le Pen, se sirvieron en un principio de los excesos de los fenómenos revolucionarios aparecidos en la postrimeras del siglo XX. La sustitución del modo de producción industrial por el modo de producción digital trajo consigo la extinción de la antigua “clase obrera” (el adiós al proletariado, según André Gorz), reducida a una masa de fuerte composición migratoria, con precarias organizaciones laborales y sin representaciones políticas organizadas.
Precisamente, la carne de cañón que necesitaba el nacional populismo emergente para generar la alianza maligna que constatara Hannah Arendt en el fenómeno nazi: la alianza entre las élites y la chusma.
Los movimientos ambientalistas, bajo esas condiciones, fueron y son rechazados por los trabajadores urbanos y agrarios como agentes impulsores de formas de producción ahorrativas de fuerza de trabajo y, por supuesto, por los empresarios tradicionales, principalmente los vinculados a la producción agraria.
A su vez, los excesos exhibicionistas de los movimientos de género están siendo percibidos, primero de un modo reactivo, después de un modo reaccionario, como una afrenta escandalosa a la tradición, al orden, a la patria y, sobre todo, a la familia. La oposición radical al aborto, al matrimonio igualitario, al transexualismo ha sido convertida en bandera de los movimientos nacional-populistas.
Frente a la globalización de los mercados y las olas migratorias –que de ahí provienen– ha aparecido un nuevo nacionalismo, si no fascista, con connotaciones fascistoides. En países como Hungría, Polonia, Turquía, Serbia, Italia, y probablemente Croacia, ya son gobiernos. El movimiento trumpista (con o sin Trump) y sus secuelas sureñas, el bolsonarismo, en Brasil, y el buckelismo en El Salvador (nadie sabe lo que podrá suceder en Argentina) son partes de esa ola contrarrevolucionaria de carácter mundial, o si se prefiere, global.
Las antiguas dicotomías políticas, entre ellas la de izquierda-derecha, la principal, no nos sirven mucho para analizar los nuevos escenarios. Las llamada derechas reivindican hoy gran parte de las tradiciones obreras (patriarcales, autoritarias) y sectores de izquierda (Podemos, Insumisos, y la autoritaria izquierda latinoamericana) apoyan incluso, en nombre de un oxidado antimperialismo, dictaduras que reivindican valores de la ultraderecha, entre ellos los que representan las dictaduras de Rusia y de Irán (religiosos, nacionalistas, patriarcales).
Putinismo y trumpismo
Mi tesis:
El nuevo pensamiento reaccionario ha tomado dos formas principales. Una anti-Occidental y otra inter-Occidental. Para decirlo de un modo simple, la anti-Occidental está encabezada por la Rusia de Putin y la inter-Occidental por el movimiento que lidera Donald Trump en Estados Unidos.


En torno a esos dos ejes rotan diversos movimientos en variados países del globo. A primera vista los dos parecen ser muy distintos entre sí, pero, analizados con más atención, encontramos que sus equivalencias son innegables.
- Putin representa un regreso al pasado, a la era de los imperios nacionales. Trump busca regresar con su América First, a aquel periodo en que Estados Unidos impuso un imperio indiscutible sobre la economía mundial.
- Putin es partidario de un nacionalismo militar y territorial. Trump es partidario de un nacionalismo económico. Ambos son enemigos de la globalización a la que consideran un atentado a las soberanías nacionales. Por eso son abiertos enemigos de la Europa moderna.
- Según Putin, Europa y la OTAN han robado a Rusia las naciones que “por derecho natural” le pertenecían. Según Trump, la Europa decadente y burocrática ha entregado su soberanía económica a China y convertido a Estados Unidos en un rehén de la UE.
- Para Putin, los movimientos ecológicos y ambientalistas atentan contra la economía rusa basada en la exportación de productos primarios. Para Trump no existe deterioro del medio ambiente ni cambio climático. Los dos líderes son en ese punto, radicales negacionistas.
- De acuerdo al ideario de Putin, los movimientos de emancipación sexual deterioran la integridad del orden social basado en la familia patriarcal. Trump es seguido sin condiciones por sectores que se plantean en contra de las libertades sexuales, de la familia tradicional, del matrimonio igualitario.
- Putin es apoyado por la ultraconservadora iglesia ortodoxa. Trump por la mayoría de las sectas conservadoras cristianas. En materias políticas, ambos son asesorados por ideólogos partidarios de la democracia directa, basada en el “principio del caudillo”, y en contraposición a la democracia parlamentaria.
- La Duma, el Parlamento, es en Rusia la oficina notarial que da forma legal a las ordenes que imparte Putin. La toma del Capitolio, es decir, la agresión al templo de la democracia liberal, seguido después por el clon brasileño, muestra el desprecio a la forma parlamentaria que sienten Trump y los suyos.
En suma, ambos hombres, el presidente dictador y el expresidente populista, son figuras señeras de la contrarrevolución antidemocrática de nuestro tiempo. De este modo no puede extrañar que dos de sus equivalentes europeos, el húngaro Viktor Orban y la francesa Marine Le Pen, sean fervientes admiradores de Putin y de Trump a la vez.
Por cierto, Putin y Trump no son idénticos. Pero la diferencia no reside en sus personas, sino en el lugar donde habitan. Mientras Putin es dictador de una nación sin tradición democrática, Trump es el jefe de la oposición de una nación que es la madre de la democracia moderna. Diferencia que seguirá haciéndose sentir. Los dos son enemigos del Occidente político. Pero mientras Putin es un enemigo anti-Occidental, Trump es un enemigo inter-Occidental.
¿Y China? China es otra historia. En cierto modo es otro planeta dentro de nuestro planeta. La historia de Rusia está ligada por vecindad y cultura a la de Europa. La historia de Estados Unidos proviene de Europa. Probablemente desde la perspectiva de Xi Jinping, como antes desde la de Mao, los conflictos que viven Estados Unidos, Europa y Rusia tienen lugar en un barrio lejano al de China.
China, ese fue el veredicto de Kissinger, no se inmiscuirá en los conflictos inter-Occidentales (para China, Rusia también es Occidente) a menos que sus intereses, los económicos en primer lugar, así lo exijan. O que el virus democrático se convierta en una pandemia que avance hacia los que considera sus reductos (Taiwan, por ejemplo). En otras palabras, el espíritu del tiempo, hoy más reaccionario que revolucionario, es exquisitamente occidental. China tiene sus propios espíritus.
Los emisarios del espíritu

Hegel distinguía de modo platónico tres dimensiones (o formas de ser) del espíritu universal. El espíritu absoluto, el espíritu objetivo y el espíritu subjetivo. Sobre el espíritu absoluto no podemos decir nada, está más allá de la historia y más cerca del infinito. Es un territorio reservado a los teólogos y a los santos. El espíritu objetivo a su vez es lo que simplemente sucede y está dado, sin pasar por evaluaciones. El espíritu subjetivo es el “cómo” percibimos lo que sucede.
De acuerdo con esa subjetividad, muchas veces expresada en lo que piensan las élites, vale decir, los que hacen del pensamiento una profesión, prima la impresión de que hoy el espíritu del tiempo en su dimensión subjetiva es, si no reaccionario, por lo menos reactivo. En eso pensaba yo después de haber dedicado una parte de mi tiempo a leer el largo diálogo mantenido por dos dilectos representantes de la cultura francesa, publicado en la revista Front Populaire.
No fue un debate, más bien una amistosa conversación. Dos personajes cultos, bien informados, ocurrentes y, sobre todo, transversales, es decir, no seguidores ni de una escuela, ni de una ideología, ni de un partido: Michel Houellebecq, escritor, y Michel Onfray, filósofo. Fue, como esperaba, un elegante diálogo entre dos intelectuales de tomo y lomo. Hablaron de esto y de lo otro, aunque todo enmarcado en el viejo tema de la “decadencia de Occidente”. Un tema que existe desde que Occidente existe, hecho que me ha llevado a pensar en que la forma natural que tiene Occidente para existir, es su decadencia.
Más superficial, y por lo mismo tal vez más brillante, Houellevecq cree haber descubierto la demografía como explicación de la decadencia occidental. Digamos más claro: las migraciones, sobre todo de las islámicas, a Occidente. De modo que Occidente está perdiendo su personalidad cultural cristiana, que le dio forma originaria.
En esa dirección hablaron de la tecnología, de la americanización de Europa, de un concepto inextricable de Onfray llamado “transhumanismo”. Tuvieron algunos desacuerdos en el tema de la eutanasia, a la que ambos terminaron por aceptar bajo determinadas condiciones. También hablaron de la “idea de la muerte”, y, por cierto, del tema en el que en más concordaron: la cultura occidental (o lo que ellos entienden por tal) en peligro de desaparecer.
Pero sobre todo, Houllebeck y Onfray hablaron en contra de la homogenización de Europa y del papel nefasto que, según ellos, juega la Unión Europea. Hasta que llegaron al tema de Rusia que abandonaron al descubrir que tal vez que se estaban metiendo en un brete peligroso del que sería difícil salir. Al menos Onfray no siguió a Houellevecq cuando dijo entender la Rusia de Putin cuando defiende su identidad cultural en contra de Europa, aunque no comparta los medios criminales utilizados en contra de Ucrania.
Todo lo demás que hablaron era conocido de antemano: aversión a la migración incontrolada, las incompatibilidades entre las culturas islámicas y las occidentales, el complejo de culpa del ser occidental cuando acepta en otras casas delitos que no acepta en las suyas, las hipocresías de algunas feministas cuando callan frente al patriarcalismo musulmán en nombre de un izquierdismo que ya no existe.
En fin, de lo que hablan en cualquiera cafetería o cantina, quizás con modos menos cultivados, una gran mayoría de franceses (lo de mayoría está demoscópicamente comprobado por la alta votación que alcanzan el melenchonismo y el lepenismo).
Pues bien, en todo lo que hablaron lo que quedó más claro, además del alto nivel cultural, fue el bajísimo nivel político de ambos pensadores. Para ambos el problema existencial de Francia y de Europa es de índole predominantemente cultural. Para ambos, además, la cultura, en su forma de religión o de tradición, comienza y termina en sí misma.
El hecho de que Putin en su invasión a Ucrania pusiera en primer lugar sus motivaciones culturales en contra de Occidente por sobre toda ley, por sobre todo acuerdo internacional, por sobre toda institución, los tiene sin cuidado. Ni por asomo llegaron a pensar que las diferencias entre los diversos grupos que habitan una nación nunca podrán ser resueltas por medios culturales, sino por una instancia inventada por los occidentales. Esa instancia se llama la política. Sobre todo, la política parlamentaria, a la que no dedicaron una sola palabra.
Sin embargo, la frase que provocó escándalo en esa conversación, cuyo final fue borrado con autorización de su autor, Houellevecq, fue su opinión sobre la población islámica en Francia. Dijo Houellevecq: “Yo no quiero que se asimilen. Solo quiero que dejen de robarnos y agredirnos”.
Ahora bien, yo no veo en esa frase razón para escandalizarse. Ninguna persona debe ser asimilada, pues la asimilación significa obligar a alguien a renunciar a su identidad, sea esta cultural, social o política, y eso es profundamente antidemocrático. Tampoco nadie quiere que las masas migratorias en un país agredan, roben, violen. Para que eso no ocurra, las leyes nos dan derechos pero también obligaciones a las que debemos someternos todos los habitantes (no solo ciudadanos) de una nación, independientemente de nuestras creencias, tradiciones o valores.
¿Costaba mucho decir eso tan simple a Houellevecq? ¿Por qué no lo dijo así o de un modo parecido? La razón solo puede ser una: Houellebecq y Onfray son radicalmente culturalistas, como son los putinistas cuando ponen a los derechos “naturales” de un país por sobre toda la legislación internacional, como son los islamistas de Irán cuando ponen a la voz de Dios, representada en sus crueles sacerdotes, por sobre la Constitución y las leyes.
Cuando la gente conversa y discute, sean vecinos comunes y corrientes, profesionales, artistas o intelectuales, no son solo ellos los que discuten. De eso estoy profundamente convencido. No somos tan soberanos como creemos serlo. De una manera u otra, somos emisarios no oficiales del espíritu que predomina en cada tiempo. En ese punto creo que tenía razón Hegel. Y bien, ese espíritu de nuestro tiempo –creo que ese es el problema– no solo no es hoy democrático, es además radicalmente antidemocrático y, por lo mismo, antipolítico.
Houellebecq y Onfray no son reaccionarios en el sentido usual del término. Son dos personas que reaccionan, como cualquiera de nosotros al “malestar en la cultura” detectado por Freud. Los reaccionarios vienen después. Son los que convierten las reacciones de cada uno en sistemas de representaciones ideológicas.
Efectivamente, una cultura sin política solo produce malestar. Los reaccionarios son los que politizan ese malestar. De ahí que, en el predominio del espíritu reaccionario que asola nuestro presente podemos ver la oscura profundidad de una crisis política, una que cruza a Occidente de punta a punta. Ahí, en esas profundidades, moran los putinismos, los trumpismos, los islamismos e, incluso, opiniones extremas –a veces lindantes con la paranoia– como fueron algunas de las emitidas por Houellebecq y Onfray. Y quién sabe cuánto más.








