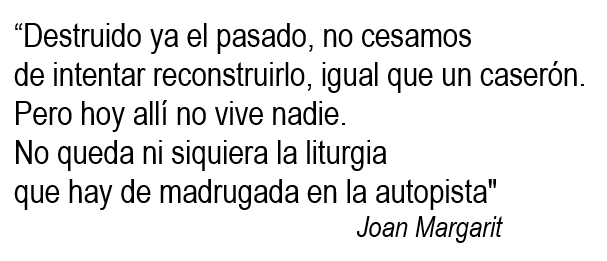
Luis A. Pacheco
No hay recoveco en nuestra memoria que no haya sido modificado por el mero hecho de recordar. Buenos y malos recuerdos están en continua transformación. Los unos cuando nos da por revivir momentos que nuestra memoria clasifica como felices, y los otros porque lo que nos ha ocasionado tristeza siempre acecha en particular en la penumbra.
Cuando, por destino o por escogencia, desarrollamos la vida en el lugar en que nacimos y crecimos, las memorias van cambiando en la medida que los lugares asociados a ellas van cambiando en el tiempo y la gente que nos ha acompañado en ese periplo se va envejeciendo, aunque lo hace día a día y nos deja sin referencia del tiempo transcurrido, como no sea la imagen en el espejo.
Pero siempre a nuestro lado quedan los olores y los colores que enmarcan esas cambiantes memorias. El libreto de la obra que es nuestra vida, al menos el que creemos recordar, sigue ahí, inalterable, solo que, con diferente escenografía, en eterno retornelo.
Si la vida, por destino o por escogencia, nos saca lejos de nuestro terruño, las memorias tienen un diferente periplo. Se modifican igual, eso es inevitable, pero el escenario en que ellas se escenifican se mantiene intocable en nuestro recuerdo, o al menos es lo que imaginamos. Las caras asociadas a esas memorias siguen siendo las mismas, los años no las arrugan. Seguimos siendo niños y adolescentes en esas fotografías de nuestro pasado.
Es un poco como oír la música que nos acompañó en esas etapas, se mantiene fresca hasta que, en un ingenuo intento de revivir otros tiempos, asistimos a un concierto o vemos una foto reciente del grupo que idolatrábamos de adolescentes y encontramos que estos se han transformado en caricaturas de lo que recordamos, rompiendo el hechizo de la memoria, mientras nos miramos en ese espejo poco confortable.
Hace unos años, el cineasta Carlos Oteyza nos invitó a participar en un panel en el IESA con motivo del estreno de su documental sobre la nacionalización del petróleo: El Reventón II. Acompañaba en ese panel al ya desaparecido Alberto Quirós Corradi y al mismo Carlos. En la audiencia muchas caras conocidas de petroleros que tuvieron roles importantes en el período que Oteyza deja plasmado en el filme (1944-1976), pero sobre todo profesionales excepcionales en la Pdvsa que de ahí surgió.
El panel transcurrió sin mucho contratiempo, a pesar de mis pocos intentos por introducir controversia proponiendo la tesis de que toda empresa estatal está destinada a colapsar a pesar de los esfuerzos de sus profesionales. Comparado con el peso específico de Quirós y los otros notables, poco era lo que uno podía nadar contracorriente en ese auditorio.
Al salir del evento comenté con Carlos Oteyza lo que pensaba era la visión poco crítica de mis mayores sobre Pdvsa y sus fallas de origen, sobre todo porque en 2010 la destrucción de la petrolera estatal tenía rato andando bajo la égida de Hugo Chávez y Rafael Ramírez.
Carlos, con clara inteligencia, me explicó: “Luis, tienes que entender que ellos hablan de la mejor época de sus vidas, cuando fueron protagonistas de excepción en la construcción de una industria de la que se sienten orgullosos. No es solo historia, es su historia”.
Todos tenemos nuestra historia y, si hemos corrido con suerte, tenemos una parte de ella de la que estamos orgullosos y que en nuestro inconsciente quisiéramos mantener viva: la casa familiar, los amigos de la escuela, nuestro primer amor, aunque solo sean espejismos acomodaticios.
En el curso normal de la vida de una familia, de una organización, de un país, esas historias son reemplazadas en la medida que una nueva generación reemplaza a la vieja y quiere hacer su propia historia, quizás hasta culpando a la anterior de sus males, reales o imaginarios.
En Venezuela, y en particular en el petróleo, cuesta identificar a la generación de relevo y a esa nueva historia. Salvo contadas y admirables excepciones, uno solo oye y lee a las generaciones que tuvieron su rol estelar hace veinte o treinta años. No es que me parezca criticable que todavía tengan algo que decir, después de todo yo soy de esa camada, pero sí, me llega a angustiar que nuestras voces, por definición basadas en la memoria de diferentes épocas, sean las que más se oyen.
Una de las peores consecuencias de las dos décadas de chavismo es el vacío que se percibe en casi todas las esferas: la rotura de la cadena educacional y de compartimiento de experiencia, el desincentivo al aprendizaje formal e informal y la migración forzada de los que, por su educación y edad, están llamados a hacer nueva historia.
En el cuento Rip Van Winkle (1819), Washington Irving describe a un marido holgazán que, escapándosele a la irritante esposa, se adentra en el bosque, donde conoce a unos holandeses misteriosos con los que liba licor y juega a los bolos, para luego quedarse dormido a la sombra de un árbol. Cuando Van Winkle finalmente despierta y regresa a su aldea, no reconoce a nadie.
El retrato del rey Jorge III en el letrero de la taberna ha sido reemplazado por uno de George Washington. Para su sorpresa han transcurrido veinte años desde que se quedó dormido en el bosque. Van Winkle se entera de que la mayoría de sus amigos murieron luchando en la Revolución Americana.
También le molesta encontrar a otro hombre llamado Rip Van Winkle. Es su hijo, ahora mayor. Van Winkle también descubre que su esposa murió hace algún tiempo, pero no le entristece la noticia.
Como Rip Van Winkle, muchos no reconocemos esa aldea llamada Venezuela después de estos veinte años. El tiempo, en su inexorable andar, ha dejado muchas bajas. Pero al contrario de Van Winkle, llevamos con nosotros las lecciones de los errores cometidos, y es con esas lecciones que debemos ayudar a construir la nueva aldea y dejar en el olvido el caserón del que hablaba Joan Margarit, aunque haya sido la mejor parte de nuestra historia personal.
El presente nos angustia, pero el pasado es un espejismo; de él que debemos escapar en camino hacia el futuro.
Lea también en Cambio16.com:








