Por Javier Aznar | Ilustración: Sr. García
28/09/2016
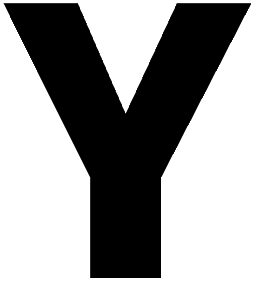
Paré el primer taxi que vi por la calle. ¡Rápido, al aeropuerto!, dije señalando con mi dedo índice el infinito que se abría a través del parabrisas, como si fuera el jodido Cristóbal Colón o Moisés separando las aguas del mar Rojo.
El taxista, sin embargo, parecía obstinado en encontrar lagunas en mi improvisado plan.
—¿Pero a la T4?
Aquello me pilló completamente en fuera de juego.
—No tengo ni idea. Sólo sé que vuela a Roma. ¿Eso dónde es?
—¿Roma? Italia.
—No, coño. Que de qué terminal salen los vuelos a Roma.
—Ah, ni idea. Eso depende de la compañía, ¿no?
Nervioso, empecé a teclear en mi smartphone, buscando información del vuelo mientras daba gracias a Steve Jobs por no vivir en 1995. Notaba mis dedos inseguros, como en aquellos exámenes de historia en los que tenías que empezar a inventarte un momento histórico tras una pregunta hecha a traición y acababas escribiendo un novelón de entreguerras conmovedor. Tras navegar a la deriva por la página de Aena, di finalmente con el vuelo: apenas quedaba una hora para el embarque. Había que darse prisa. O la perdería. Para siempre.
Existe un regla inversamente proporcional entre la urgencia que tiene uno y la pericia al volante del taxista tocado en suerte. Y eso es algo que todo usuario habitual de taxis puede notar al instante. El conductor novato jamás acierta a parar a tu altura, pone los warnings en un exceso de prudencia y se gira para hablar contigo cara a cara, mostrando una inquietante amabilidad, justo antes de soltar a modo de aviso: “Es que llevo poco tiempo con el taxi, ¿sabe?”. Aquel taxista apestaba a novato. Llevaba no más de una semana. Todavía no sé si con el taxi o directamente con el carné de conducir.
Llegamos con apenas 40 minutos para el embarque. Le tiré un billete al taxista, pero esperé pacientemente la vuelta. 50 euros son 50 euros. Tampoco era cuestión de volvernos locos. Ni yo era millonario ni aquello era Las Vegas.
Intenté llamarla por teléfono, pero saltaba el contestador. Corrí hacia el detector de metales. Era ya mi única opción.
Y ahí estaba ella. A punto de pasar al control, con la tarjeta de embarque en la mano. Grité su nombre. Se dio la vuelta. No te vayas. Quédate. Lágrimas. Besos. Tequieros.
¿Pero qué hace uno después de una escena así? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo continúa uno su vida? En las películas románticas, los protagonistas se besan al final como estrellas del cine en blanco y negro, comienzan a sonar los primeros acordes de una canción moderna, la cámara se va alejando, se abre un plano general de la ciudad, Manhattan tal vez, llega el The End, los títulos de crédito, la gente se levanta de sus asientos, pisan palomitas, sus ojos se adaptan de nuevo a la luz, van al cuarto de baño, comentan someramente la película de vuelta a casa en el coche. “Está bien para pasar el rato”, “es simpática”, dirán al día siguiente en la oficina. Tal vez se vuelvan a acordar de aquella película cuando se encuentren con la carátula del DVD en un Vips. O cuando vean al actor guapo en alguna otra película similar. Y ya está.
Yo, sin embargo, estaba atrapado en una película romántica en la que nadie parecía dispuesto a gritar: ¡Corten!
Agarré su bolsa de mano y nos pusimos en marcha. Sin saber muy bien a dónde. Ambos estábamos borrachos de adrenalina. Nos quedamos en uno de esos hoteles tristes cerca del aeropuerto. Enseguida empecé a sentirme culpable. Por todo y por nada. El miedo colonizaba cada centímetro de mi cuerpo. Una angustia se iba apoderando de mi pecho. Ella lo notó. Bajé solo a fumarme un cigarro para calmar los nervios. Al subir, nos miramos, pero no nos dijimos nada. No hacía falta. Los dos ya lo sabíamos.
Al día siguiente, a primera hora, la acompañé al aeropuerto en silencio. Pagué el billete del primer vuelo a Roma. Nos despedimos educadamente, nos deseamos suerte, nos besamos en las mejillas. Arrastrando los pies, volví al hotel. A fin de cuentas, el desayuno estaba incluido.








