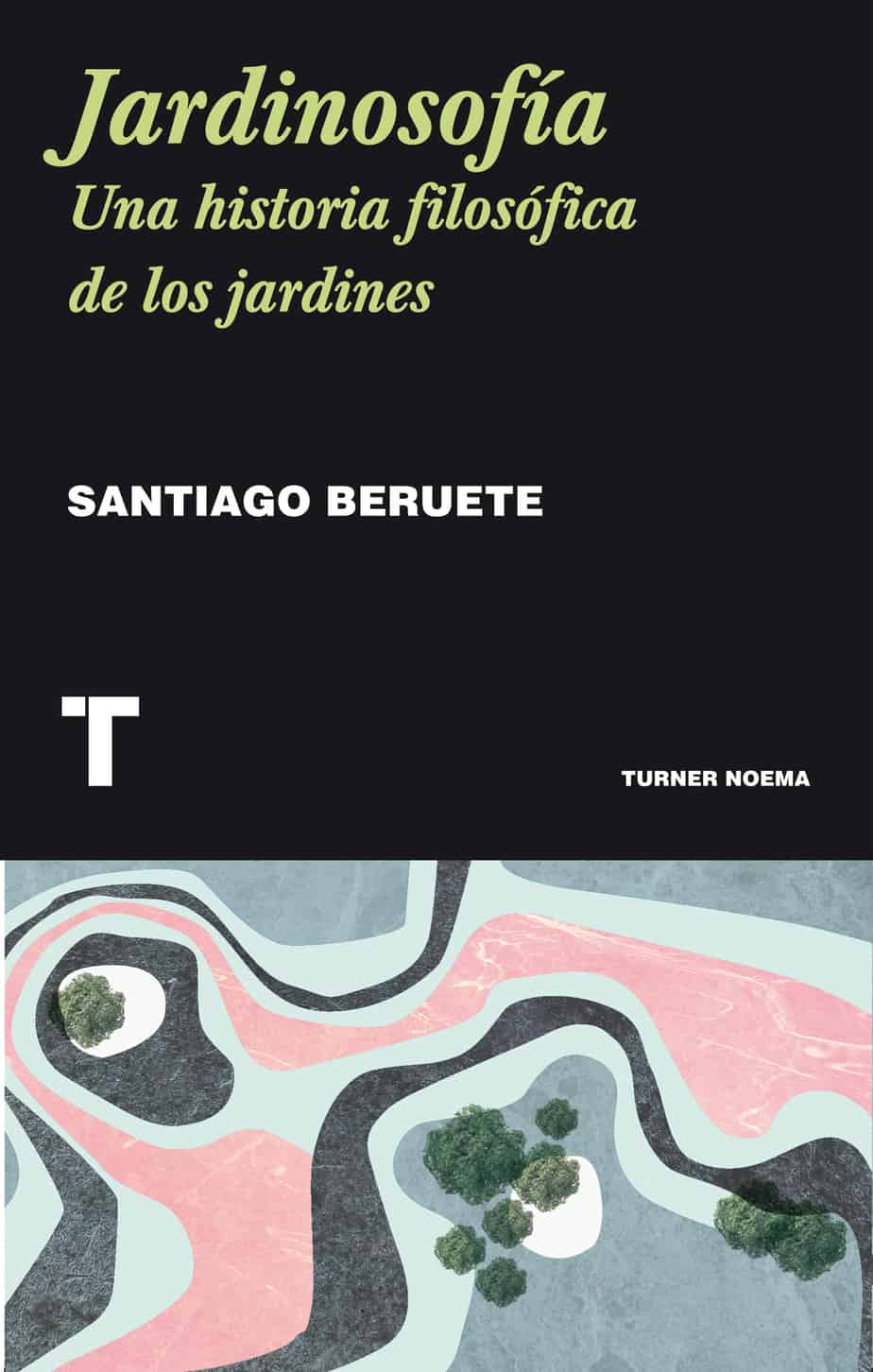Por Santiago Beruete (*), autor de Jardinosofía (TURNER LIBROS, 2016).
20/07/2016
Si mañana mismo ocurriera una fatídica catástrofe y los humanos desaparecieran de la faz de la tierra, las plantas ni se inmutarían; pero si fuera al contrario, nuestra especie no viviría para contarlo. Resulta turbadora, desde luego, la idea de un mundo sin nosotros. Por lo demás, ¿cuánto tiempo tardarían las plantas en repoblar el globo, aliviado de nuestra carga, en reproducir el Edén después de que nuestra especie se extinguiera para siempre? Nadie conoce la respuesta, pero es un hecho que el 99,5% de la biomasa del planeta es vegetal. Y eso debería darnos qué pensar. Más que una cifra, se trata de una lección de humildad. La humanidad entera apenas representamos unas irrisorias décimas de la suma de todo lo viviente, lo que nos recuerda nuestra insignificancia.
Las plantas se definen como autótrofas (del griego autós, “por sí mismo”, y trophé, “comida”), esto es, capaces de producir sus propios nutrientes. Tendemos a pasar por alto su prodigioso don de transformar la luz del sol en azúcares que les sirvan de sustento. Solo por eso ya merecerían nuestra más rendida admiración y ser consideradas muy superiores a nosotros, pues la independencia siempre está por encima de la dependencia. De ahí también que la autosuficiencia sea considerada una de las cualidades distintivas del sabio tanto en oriente como en occidente. En todas las tradiciones culturales se cuentan historias de místicos que viven sin ingerir alimentos. Con una perdonable exageración, podríamos decir que esos hombres santos, esos iluminados son como plantas humanas, capaces de nutrirse de la luz.
El solo hecho de que los animales racionales pudieran llegar a tener dotes fotosintéticas pondría fin a la mayoría de los problemas de la humanidad: el hambre, el cambio climático, la crisis energética, la superpoblación, etc. Tan tentadora posibilidad explica por sí sola que esa creencia disparatada hasta más no poder haya contado con no pocos seguidores. Resulta más que improbable que los seres humanos logren algún día vivir sin comer ni beber, obteniendo la energía directamente del sol como pretenden los respiracionistas, miembros de una secta peligrosa para algunos y visionarios para otros. Como quiera que sea, la empresa Synthetic Biology Systems Inc (S.B.S.) ha empezado a desarrollar dispositivos y prótesis tecnológicas que permitan a los seres humanos adquirir aptitudes fotosintéticas. Es muy posible que antes de que se haga realidad este sueño, las plantas se asocien con la cibernética dando lugar a ciborgs vegetales, a los que empleando un término tal vez excesivo podríamos llamar plantoides para diferenciarlos de los androides. En un futuro no tan lejano compartiremos los espacios habitados con esas criaturas dotadas de inteligencia artificial, que nos proveerán de flores y frutos a nuestro capricho y conveniencia, oxigenarán e ionizarán nuestras estancias, leerán nuestras emociones desprendiendo fragancias que modificarán nuestros estados de ánimo y cuidaran de nosotros.
Allá por el siglo IV a. C. Aristóteles estableció la existencia de un alma vegetativa en las plantas en contraposición a la sensitiva de los animales y la intelectiva de los humanos. Según el filósofo, aquellas carecían de sensibilidad y entendimiento, y únicamente poseían la facultad de nutrición, crecimiento y generación. Nuestra consideración de los miembros del reino vegetal no ha variado mucho desde entonces. Hasta hace unas pocas décadas no hemos empezado a ver los comportamientos de las plantas desde otra perspectiva y a considerar la posibilidad de que experimenten dolor, se comuniquen con sus congéneres, manipulen a miembros de otras especies, modifiquen su entorno físico y resuelvan problemas adaptativos haciendo gala de una ingenio sorprendente.
Es sabido que ciertos árboles se comunican a través del aire mediante señales químicas o, subterráneamente, gracias a hongos microrrícicos que conectan sus raíces entre sí para avisar a sus congéneres del peligro de un incendio, una plaga de insectos o, llegado el caso, la deforestación. El olor a hierba recién cortada puede ser el equivalente químico de un grito a decir del botánico Jack Schultz. Hay plantas que, incluso, establecen alianzas con los enemigos de sus enemigos. Está documentada la existencia de “guardaespaldas vegetales”. Algunos tipos de frijoles, por ejemplo, cuando se ven asaltados por ácaros de araña, producen una molécula volátil que atrae a otros ácaros de araña carnívoros que devoran a los primeros.
Otras plantas son maestras en el arte de mentir como la orquídea Ophrys apifera. Sus flores no solo parecen, sino que también huelen como una avispa hembra. A tal punto llega su mimetismo que los machos tratan infructuosamente acoplarse con ellas; y al frotar por descuido sus estambres, se convierten sin saberlo en agentes polinizadores. No descubro nada al lector si digo que existen plantas con la astucia suficiente para envenenar el terreno de sus competidoras y embaucar simulando cualidades que no tienen. Las hay asimismo capaces de leer el pensamiento de otras especies vegetales y animales para utilizarlas como aliados y servirse de ardides, estratagemas y artimañas sin cuento para conseguir sus fines reproductivos y propagarse por el planeta. Tal vez estén encadenadas al suelo, carezcan de cerebro y no articulen sonidos, pero eso no quita para que manifiesten comportamientos inequívocamente inteligentes.
Hora es ya de dejar de considerar a las plantas como sujetos pasivos y empezar a considerarlas como protagonistas de su propia historia, como propone Michael Pollan. Y admitir que se han mostrado condenadamente hábiles a la hora de manejar a su conveniencia las expectativas de los humanos. Sería difícil asegurar si se trata de otro extraordinario ejemplo de cooperación entre especies o de manipulación descarada. Sus sensuales flores, irresistibles aromas y sus propiedades curativas son solo algunas de las sofisticadas armas de seducción del poderoso arsenal desarrollado para cautivar a sus polinizadores, entre los que nos encontramos. Nos gusta pensar que amamos las flores –el órgano reproductor de las plantas– por sus colores, sus aromas, sus formas, pero ni se nos pasa por la cabeza que pueden ser ellas las que llevan siglos aprovechándose de nuestras necesidades y gustos, domesticándonos a su manera, medrando a nuestra costa y aprovechándose de un dependencia que no estamos dispuestos a reconocer.
Son testigos silenciosos de nuestras arrogantes tentativas de adueñarnos del jardín planetario, observan sin inmutarse cómo cedemos a nuestros instintos destructivos, asisten de incógnito a nuestros infructuosos esfuerzos para someter a la naturaleza. Con miles, millones de ojos invisibles, de oídos secretos, de narices sigilosas y otros sentidos que no podemos ni imaginar, acechan impertérritas las mixtificaciones de unos animales racionales con muy poco cerebro. La naturaleza nos rodea como una segunda piel, nos envuelve por todas partes como una placenta verde, nos acoge dentro de su seno protector y nos gesta calladamente. Preferimos vernos como sus insidiosos depredadores que como insignificantes polizones, intrusos o inquilinos del reino vegetal. Nuestra presunción llega hasta el punto de pensar que representamos una amenaza para la tierra, pero solo suponemos un riesgo para nosotros mismos. Aunque da vértigo imaginarlo, las plantas seguirán creciendo como si nada después del apocalipsis.
Los alienígenas se encuentran más cerca de lo que sospechamos. Enmascarados tras una apariencia familiar y un tranquilizador color verde, se agazapan en los parques de recreo, los jardines domésticos y los maceteros de nuestros balcones y terrazas. Hemos pasado muchas veces a su lado sin apreciar la inteligencia de esos seres vivos, que no son racionales pero menos aún inferiores. Su funcionamiento nos resulta tan ajeno y nuestra vanidad es tan grande que nos hemos arrogado una superioridad sobre ellas que, sin duda, estamos lejos de poseer. Es difícil restar méritos a las plantas. No solo nuestra cultura es deudora de sus inspiradoras formas, sino que nuestra supervivencia como especie depende de los vegetales. La fotosíntesis es la magia más poderosa que existe, pues transforma la luz en energía proveyéndonos así de alimento y oxígeno. Sin ese milagro cotidiano, desengañémonos, no existirían las pirámides de Egipto ni la Biblia, la belleza de un atardecer tropical ni la democracia, y ni que decir tiene ni ustedes ni yo.
(*) Santiago Beruete (Pamplona, 1961) es licenciado en Antropología y Filosofía, y se doctoró en esta última disciplina con una tesis sobre jardines. Vive en Ibiza y, cuando no está en el jardín o escribiendo, imparte clases de Filosofía y Sociología.