Manuel Peinado Lorca, Universidad de Alcalá
En 2023 se cumplen cuarenta años desde que Barbara McClintock (1902-1992) se convirtió en la primera y única mujer en ganar en solitario el Premio Nobel de Medicina por su descubrimiento de los “genes saltarines”, un hito científico que reveló que los genomas no son estáticos, sino que pueden automodificarse y reorganizarse.
Al mirar una mazorca de maíz la mayoría de nosotros no imaginaría que pudiera contener los secretos de la vida. Barbara McClintock dedicó su vida al estudio del maíz y con su pasión investigadora descubrió la posibilidad de cambios en el genoma humano. Su descubrimiento de los que terminarían por llamarse “genes saltarines” reveló que un genoma no es estático, sino que puede modificarse y reorganizarse. Esta idea sentó las bases para la genética actual, incluidas las posibilidades de edición del genoma con las técnicas CRISPR.
Una sólida y tenaz carrera investigadora
McClintock nació en Connecticut en 1902 en una familia conservadora que esperaba que dedicara su vida a ser esposa y madre. No pudo ser porque la joven Barbara sentía pasión por la investigación. En la Universidad de Cornell se licenció y obtuvo un doctorado en Botánica antes de comenzar a investigar sobre el maíz en la escuela de posgrado.
Allí, con tan solo 28 años, describió por primera vez los entrecruzamientos que se producen entre cromosomas homólogos durante la meiosis. En 1934, después de que el ascenso del nazismo pusiera punto final a una beca Guggenheim con la que investigaba en Alemania, regresó a Cornell.
En aquella época, en la conservadora universidad neoyorquina no contrataban profesoras, así que en 1936 tuvo que conformarse con una plaza en la mucho más modesta universidad de Misuri. Pero el cambio más decisivo en su carrera se produjo en 1941, cuando se incorporó al prestigioso laboratorio Cold Spring Harbor en Long Island, Nueva York, donde continuaría el resto de su vida.

El descubrimiento de los transposones
En Cold Spring Harbor, McClintock se centró en investigar cómo se podían transmitir los diferentes colores de los granos de maíz y vinculó esa herencia a cambios en los cromosomas. Hasta ahí ninguna novedad: era un típico caso de herencia mendeliana. Lo que verdaderamente constituyó un hito en la investigación genética fue demostrar que los cambios de posición de un elemento genético en un cromosoma podían provocar que los genes cercanos se activaran o inactivaran.
Estudiando en profundidad el genoma del maíz, es decir, observando los miles de «letras» que componen su ADN, McClintock vio por primera vez que existían series de secuencias genéticas que podían, sin saber cómo, cambiar de posición.
En un famoso artículo, publicado en 1950, los llamó “elementos controladores”, porque al variar su posición en el genoma podían de alguna forma desconocida «encender» o «apagar» la expresión de otros genes en el maíz. Más adelante a esos genes «saltarines» se les llamó transposones.

El hallazgo de McClintock no solo era revolucionario: también resultaba teóricamente muy complejo. Los «genes saltarines» cambiaban en buena medida el paradigma conceptual que se tenía sobre la genética en aquel momento. Aunque la idea de unos segmentos de ADN que pueden cambiar de posición fue ampliamente aceptada por los genetistas en la década de 1950, sus aplicaciones más amplias no se reconocieron hasta la década de 1970, cuando los biólogos moleculares comenzaron a notar la presencia generalizada de transposones en virus, bacterias y en el genoma humano.
Transposones y salud humana
Cuando a principios de este siglo se obtuvo la secuencia nucleotídica de los 3000 millones de pares de bases que constituyen el genoma humano, se confirmó que más del 60 % está constituido por transposones o secuencias relacionados con ellos, como ciertos virus.
Los transposones invadieron el genoma de nuestros antecesores a lo largo de la evolución. Debido a que mayoritariamente se insertaron en regiones genómicas no funcionales, se extendieron por los genomas aunque no fuesen portadores de funciones moleculares de utilidad para las células o los organismos. Así, pese a no ser funcionales, no causaban efectos negativos y se fueron acumulando como “parásitos genómicos”.
En la actualidad, los transposones de nuestro genoma están fijados en sus posiciones inocuas y, en general, han perdido la capacidad de transponerse. Sin embargo, algunos se pueden mover de novo a la hora de formarse las células reproductivas o embrionarias tempranas, integrándose en el interior de algunos genes, alterando su expresión y pudiendo originar algunas enfermedades como ciertos casos de hemofilias o leucemias, cánceres de colon o de mama y ciertos trastornos degenerativos neurológicos provocados por su integración en genes claves de células somáticas adultas.
La ciencia avanza a pasos, no a saltos. A pesar del empeño en construir una épica en la que las ideas son como un relámpago que ilumina súbitamente las tinieblas de la ignorancia, la realidad no funciona así. Una buena hipótesis o un gran hallazgo no son chispas que prenden súbitamente una hoguera. Son, con absoluta seguridad, un ascua desprendida de una fogata que ya habían alimentado otros.
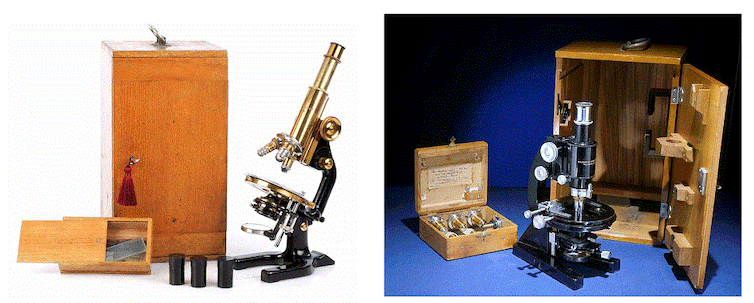
A hombros de gigantes
Ramón y Cajal ganó en 1906 el Premio Nobel de Medicina usando un sencillo microscopio monocular. El equipo usado por McClintock en sus comienzos en Cornell era también muy elemental: un microscopio monocular fabricado en 1927 que se conserva en el National Museum of American History.
Aunque sea mucho más sobrio y simple que muchos de los modelos actuales, el sistema de ajuste de piñón y cremallera y la platina de vidrio siguen siendo elementos familiares para los científicos modernos. Cuando uno contempla ese microscopio se da cuenta de que cualquier descubrimiento científico es más que un simple “¡eureka!”: es la acumulación de años de duro trabajo y de colaboración multidisciplinar.
Decía Bernardo de Chartres que «somos como enanos a los hombros de gigantes. Podemos ver más, y más lejos que ellos, no por alguna distinción física nuestra, sino porque caminamos levantados por su gran altura». La frase fue retomada por Luis Vives y llegó a los científicos del siglo XVII quienes, como Isaac Newton, no tuvieron empacho en reconocer que sus logros se levantaban sobre la obra de sus predecesores.
En 1902 la teoría cromosómica de Sutton y Boveri planteó que los alelos que Mendel había postulado en 1865 como reguladores de la herencia estaban localizados en los cromosomas. Cien años después, se completó con éxito el Proyecto Genoma Humano. Un siglo de avance que fue posible gracias a gigantes como Barbara Mc McClintock, sobre cuyos hombros han cabalgado cientos de genetistas.
Manuel Peinado Lorca, catedrático, director del Real Jardín Botánico de la Universidad de Alcalá, Universidad de Alcalá
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.








